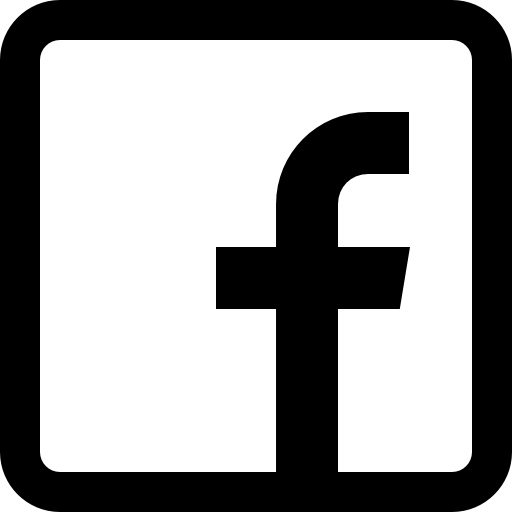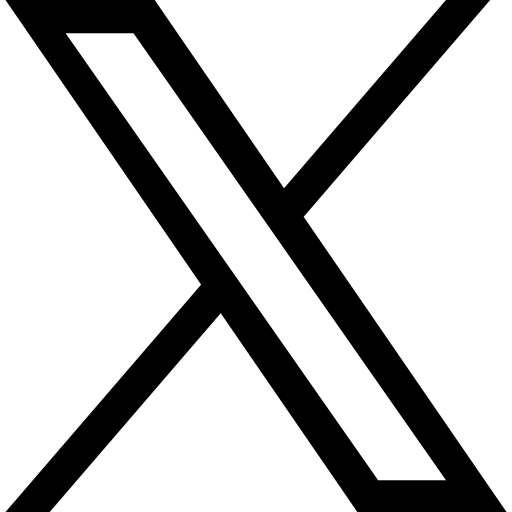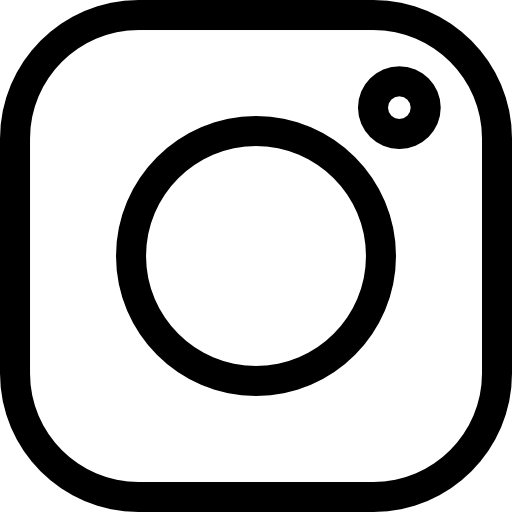23 de diciembre de 2021
Dicen que medía más de seis pies, con ojos pardos y lánguidos, una piel limpia y pálida. Basta imaginarlo en las tertulias de Puerto Príncipe o La Habana, en los salones de baile, en los bufetes, en la manigua. Cualquier escenario es bueno para él. En todos sabe convertirse en centro de la atención, en ejemplo y en virtud. Sin embargo, pocos como el de la madrugada del 26 de mayo de 1869.
Como tantas otras veces libra un combate, pero ahora se trata de una escaramuza para burlar su ímpetu, para contener un impulso que lo reta como la infantería mejor entrenada. Está frente a una puerta de madera, frontera singular entre la felicidad y la incertidumbre que le llegan como un disparo, pero esta vez su enemigo es él mismo. Como delante de una ciudad tomada por sus tropas, quiere empujar la barrera y triunfar.
Ha llegado a todo galope desde el campamento mambí y no puede esperar, pero se contiene. El puño en el machete, las botas calzadas. En los bolsillos, papeles y órdenes militares. Una escarapela blanca, roja y azul le adorna el uniforme. Un destello de luz le recorre la mirada.
Del otro lado del umbral un grupo de mujeres descansa junto a Amalia, reposo vital luego de un parto adelantado. El honor del soldado no le permite entrar en la habitación y él decide esperar toda la madrugada.
Solo cuando Ana Betancourt —la patriota que hace un mes levantó su voz en Guáimaro— abre la puerta, Ignacio Agramonte desborda toda la fuerza que lo llena: “Levántense pronto y salgan, que aquí está un hombre desesperado por abrazar a su mujer y conocer a su hijo”.
Aun faltan dos años para aquella noche de develo y él todavía no es El Mayor. Hace solo un mes Carlos Manuel de Céspedes llamó a los cubanos a las armas y comenzó una Revolución planificada en sucesivas reuniones entre terratenientes del Oriente y el Camagüey.
Ignacio no pudo estar en Las Clavellinas, el sitio escogido por sus coterráneos para sumarse a la contienda, pero ahora llegó a la reunión de Las Minas para salvar la honra de los suyos.
El terrible Conde de Valmaseda actúa en la región y se acerca a un grupo de hombres indecisos sobre el destino de la Revolución. Les promete acuerdos de paz y pequeñas reformas del poder español con la Isla, y encuentra los mejores oídos en Napoleón Arango, un rico hacendado azucarero. Ambos ya conversaron en Oriente y ahora le servirá de voz en Camagüey.
La reunión empezó tarde en la noche. De un lado, quienes pretendían asesinar la independencia. Del otro, varios patriotas encabezados por Salvador Cisneros Betancourt. Alrededor de ellos, casi 300 personas atentas al debate. Hablan unos y otros, mientras Ignacio escucha en silencio. Por fin le llega su turno y se pone de pie, imponente, preciso, casi con la voz de mando que luego le conocerán sus soldados.
“Acaben de una vez los cabildeos, las torpes dilaciones, las demandas que humillan” —dice como si quisiera zanjar por fin el asunto—. Luego, una convicción que lo acompañará siempre: “Cuba no tiene más camino que conquistar su redención, arrancándosela a España por la fuerza de las armas”.
Es la misma idea que lo impulsa en abril de 1869 mientras participa en la primera Asamblea Constituyente y toma parte en la redacción de la Carta Magna fundacional de la República en Armas.
Formado en un pensamiento liberal que mira siempre a la democracia, aspira allí a una separación entre los poderes civiles y militares que lo enfrenta con el frenesí de Céspedes por impulsar la libertad a través de un mando centralizado. Ambos llevan razón, aunque es inevitable una fricción que los marcará el resto de sus vidas.
“De Céspedes el ímpetu, y de Agramonte la virtud” —dirá luego José Martí en un texto vibrante y hermoso—. Los dos conocen su valor y sobre todo el de la independencia.
En los meses siguientes llega la renuncia de Ignacio por sus discrepancias con el actuar del Gobierno y más tarde otra carta de Carlos Manuel solicitándole que reasuma el mando militar. Son dos hombres que salvan todas las discrepancias por el bien de la Patria.
Esa es la meta de Ignacio: la libertad. Por ella soporta penurias y sacrificios, ausencias y lejanías. Las recuerda todas a finales de 1871, cuando la situación en los campos se endurece todavía más y solo él tiene fuerzas para sostener la moral de sus tropas.
Entonces en algunos crece de nuevo la idea de deponer las armas, de abandonar la lluvia y el fango de los campos, la persecución, el hambre y la muerte por un proyecto que muchos creen fracasado.
“Con qué cuentas —le dicen— para continuar la guerra”. Las expediciones no llegan, su padre ha muerto y su madre está sola lejos de él, tampoco tiene a su Amalia, a veces solo come una guayaba compartida con la escolta, otras divide un boniato para alimentar también a su caballo.
Y en medio de todo, “¿con qué cuentas?” Agramonte se estremece con la pregunta, y como si estuviera al frente de la caballería descarga toda su voluntad de vencer: “¡Con la vergüenza!”
La historia de amor entre Ignacio y Amalia es una de las más bellas de la guerra.
Bohío “El Idilio”, 26 de mayo de 1870. Hace exactamente un año Ignacio pasó la madrugada en vela frente a la puerta de la habitación donde Amalia trajo al mundo al primogénito de ambos. Como ahora, aquel día hubo alegría en el lugar. Como entonces, hoy sostiene a su pequeño en brazos. “Parece que cuando uno tiene hijos —ha escrito— ama más la libertad”.
De pronto un aviso: una columna española avanza hacia el lugar. No queda tiempo ya para trasladarlos a todos hacia un lugar seguro. A Ignacio le cambia el rostro, pero no pierde un segundo. “Esto parece una traición” —dice mientras abraza a su familia—. Toma el machete y casi sale a hacerle frente al enemigo. “No te aflijas —le repite—; la esposa de un soldado debe ser valiente”.
Cuando regresa, lo que ve lo espanta. El bohío está saqueado, quemado y vacío. “Corrí al rancho por senderos extraviados —le escribe semanas después a Amalia— y sólo encontré despojos y efectos tuyos entre otros esparcidos: busqué en el monte y sólo encontré la seguridad de que el enemigo me había llevado mis tesoros únicos, mis tesoros adorados: mi adorada compañera y mi hijo. Qué desolación, amor mío. Todos, todos tus tormentos los he saboreado y cómo me atormenta”.
Con el dolor en un puño Ignacio sigue la pista de los soldados españoles y llega, solo y herido en el alma, casi al borde del campamento. Desde lejos divisa a varias familias mambisas, pero no ve a la suya. Siente rabia, ira, y en más de una ocasión pone la mano sobre el revólver, pero sabe que un disparo sería la condena de todos. Vive un dilema tristísimo del que él sabe el final.
Quizás en las mismas tiendas que Agramonte mira con devoción y espanto un oficial le dice a Amalia que envíe una carta a su esposo y lo invite a deponer las armas. Como si cumpliera el pedido de Ignacio antes de la despedida, ella apenas levanta la vista: “General —lo increpa—, primero me cortará usted la mano, antes que yo escribir a mi esposo que sea traidor”. Es su condena definitiva. No se verán nunca más.
Amalia es deportada y viaja a Nueva York. En su vientre lleva una niña, la hija que El Mayor nunca conocerá. A Ignacio le sobrevendrán decenas de sacrificios, incomprensiones, dolores, pero de todos saldrá victorioso y poco a poco se convertirá en ídolo para sus soldados. Una tarde se lanza en un ataque casi suicida y como un rayo rescata al brigadier Julio Sanguily; otra se llena de ternura y enseña a escribir a uno de sus ayudantes más humildes.
Es “un diamante con alma de beso”, como lo nombrara Martí. Arma la mejor y más organizada caballería del ejército mambí, crea talleres en la manigua, gana batallas, y en medio de todo eso escribe con frenesí. Su letra es menuda, inclinada hacia la derecha, ágil. La realidad le deja a Amalia a cientos de kilómetros, pero él se empeña en mantenerla cerca, corpórea. Es el guerrero enamorado.
“Mi pensamiento más constante en medio de tantos afanes es el de tu amor y el de mis hijos —le repite constantemente—. Pensando en ti, bien mío, paso mis horas mejores, y toda mi dicha futura la cifro en volver a tu lado después de libre Cuba. ¡Cuántos sueños de amor y de ventura, Amalia mía! Los únicos días felices de mi vida pasaron rápidamente a tu lado embriagado de tus miradas y tus sonrisas. Hoy no te veo, no te escucho, y sufro con esta ausencia que el deber me impone”.
En el exilio Amalia se suma a la colecta de ayuda para los mambises, pero el clima de Nueva York la afecta. Entonces se traslada a Mérida junto a sus dos hijos. Hasta allá llegan las cartas de El Mayor. “A Ernesto y Herminia háblales con frecuencia de su papá —le pide—, educa y forma sus corazones tiernos a semejanza del tuyo; que cuando encuentre en ellos tu retrato y tu alma mi cariño y mi satisfacción no tendrán límites”. Pero la esposa está inquieta.
Desde Cuba le llegan noticias de las acciones temerarias de su esposo y ella tiembla de miedo. A finales de abril de 1873 le escribe una extensa carta que Ignacio nunca leerá. En una parte la misiva parece una premonición, pero es también un ruego.
“Ah! tú no piensas mucho en tu Amalia, ni en nuestros dos ángeles queridos, cuando tan poco cuidas una vida que me es necesaria, y que debes también tratar de conservar para las dos inocentes criaturas que aún no conocen a su padre”.
La esposa le pide cautela por la familia, por sus hijos y por ella misma, y apela a su fibra más íntima. “Por interés de Cuba debes ser más prudente —le recuerda—, exponer menos un brazo y una inteligencia de que necesita tanto. Por Cuba, Ignacio mío, por ella también te ruego que te cuides más".
Aun no amanece en el campamento mambí y ya hay movimiento entre las tropas del Mayor General Ignacio Agramonte. Un explorador anuncia la presencia de fuerzas españolas muy cerca de allí y él decide entablar combate.
No quiere destruir la fuerte columna enemiga, pero aspira a asestarle un golpe y evitar la persecución que hace días sostiene contra los suyos. Es 11 de mayo de 1873 y los potreros de Jimaguayú aguardan el combate final.
No es la primera vez que Ignacio pelea en esa llanura y confía en su plan. Pretende provocar a la vanguardia ibérica, atraerla hasta el fondo del terreno para luego atacarla. La estrategia que ya le ha dado resultados.
Uno de sus soldados lo describió aquel día como de una “apariencia militar perfecta”. Su piel estaba más oscura por el Sol y los rigores de la vida en el campo, el pelo continuaba negrísimo y fino, el rostro limpio, el bigote corto. Unas finas patillas le flanqueaban el rostro.
Un cambio en el orden combativo español lo trastoca todo. La vanguardia compuesta por la caballería no es la primera que entra en los potreros de Jimaguayú, como la había pensado Agramonte. En su lugar, la infantería choca de lleno con las tropas cubanas y se entabla el combate. Frente a un enemigo que casi lo dobla en número, Ignacio decide la retirada. De nada vale enfrascarse en una batalla enrevesada desde el inicio.
El Mayor se mueve de un lado a otro, imparte órdenes, arenga a los suyos. Y de pronto, sale con pocos hombres a cargar contra los españoles para facilitar la retirada. Terrible momento el de su caída, derribado por una bala contra la sien derecha. Los tiradores están ocultos en un pequeño monte de hierba y él no logra verlos. Cuando su cuerpo toca la llanura de Jimaguayú, ya Agramonte es inmortal. Solo tiene 31 años.
Como sucederá más de dos décadas después en San Pedro, hay desorden y miedo en sus tropas. Luego del combate Henry Reeve ordena recuperar el cuerpo, pero ya es imposible. Antes los españoles han capturado a un hombre con documentos saqueados al cadáver y descubren quién yace en el campo. Sin dilación mandan a traerlo. Cuando lo hacen, algún traidor también le ha asestado dos heridas en el cuello y en la cabeza.
Agramonte es un trofeo. Lo atan sobre el lomo de un caballo y lo tiran en la plaza de San Juan de Dios, en Puerto Príncipe. Quieren mostrar su prenda, vejarlo, pero de una esquina apareció el padre Fray Olallo y levantó al héroe. En camilla lo llevó al hospital, le lavó el rostro, protegió el cuerpo como hizo con tantos otros enfermos de su ciudad. Pero ese hombre sin vida aun causaba temor.
Casi en silencio llegó la orden de quemar su cuerpo y desaparecerlo. Las cenizas las esparcieron al viento; los huesos que las llamas no pudieron destruir descansan en alguna fosa común perdida hasta ahora en el tiempo.
Menos de un año después Céspedes —el otro gran pilar de los primeros años de la Revolución— caerá en San Lorenzo, las brasas también consumieron a una Amalia que vivirá hasta 1918 amando a su Ignacio. La guerra fracasará un lustro después.
Sin embargo, hay algo que el fuego y el miedo no pudieron destruir: la virtud de El Bayardo, el alma del Camagüey, la estirpe de un ser que “era como si por donde los hombres tienen corazón tuviera él estrella”.
Te puede interesar
24 de septiembre de 2025
Fuente: Cubanoticias 360
22 de septiembre de 2025
Fuente: CubaSi
22 de septiembre de 2025
Fuente: Cubitanow
19 de septiembre de 2025
Fuente: urr
19 de septiembre de 2025
Fuente: Cubadebate