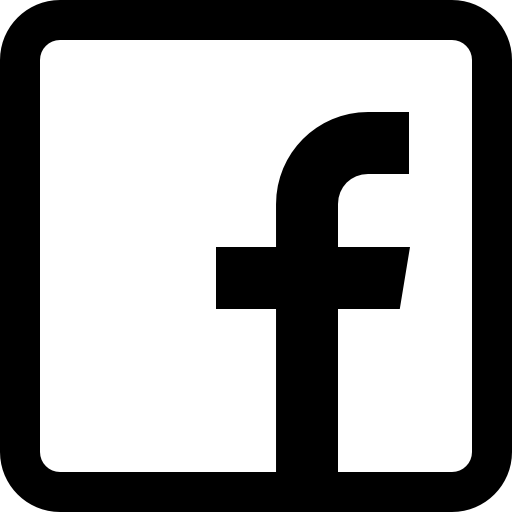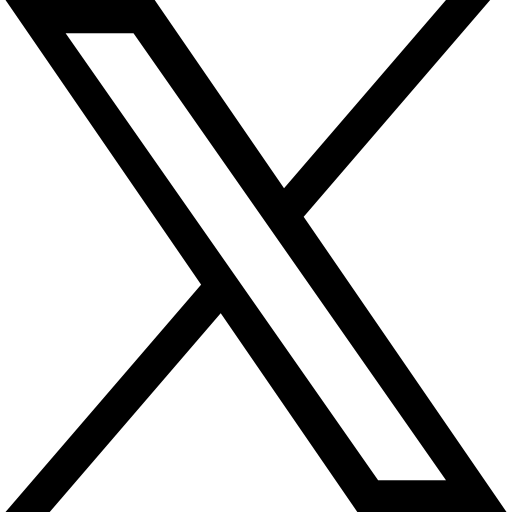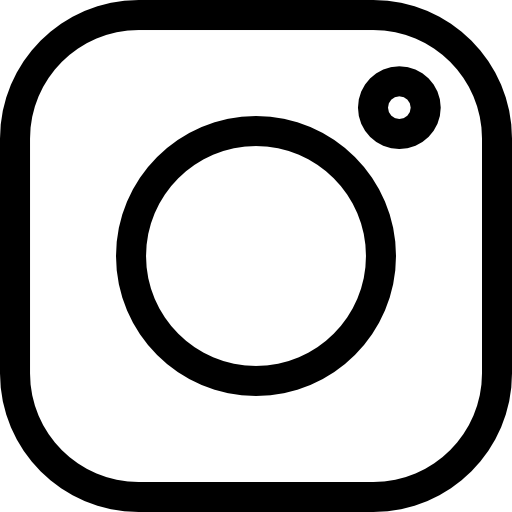7 de febrero de 2021
Atada bajo una ceiba, Ana Betancourt mira sus manos y apenas reconoce la imagen de señora refinada que deslumbró a Camagüey años atrás. Tiene las uñas sucias y desgastadas, los dedos engarrotados, roto el vestido. A ratos intenta doblar las piernas, pero el reuma le mantiene inflamadas las rodillas. También padece tifus y los escalofríos le recorren el cuerpo. La fiebre a veces le confunde la mirada.
Lleva tres meses junto al árbol. Es el cebo para capturar a su esposo, la pieza de intercambio para rendir al Coronel del Ejército Libertador Ignacio Mora y obligarlo a deponer el machete mambí. Ana sabe que eso no sucederá. Cuando él se marchó para unirse a las tropas insurrectas ella misma se lo hizo jurar: “Por ti y por mí —le dijo—, lucha por la libertad”. Ambos cumplen su palabra.
Nacida 38 años antes, el viernes 14 de diciembre de 1832, Ana es la sexta hija de Diego Betancourt y Ángela Agramonte y Aróstegui, uno de los matrimonios ilustres de Puerto Príncipe. La muchacha recibe una educación propia para las jóvenes de su época y aprende a cocinar, sabe bordar, tejer, canta, toca el piano. Es bella y refinada, pero conoce poco de la ebullición de un país.
El Marqués de Santa Lucía, Salvador Cisneros Betancourt, deja unos de los primeros retratos sobre ella. Según dice, es “una de las mujeres más elegantes y cultas, llamada en la patria de los Agüero y Agramonte a figurar en la alta sociedad, no solo por las prendas con que la naturaleza la adorna, sino por su fino y amable trato social”. Acostumbrado a los honores de las familias del Camagüey, al hacendado no le falta razón.
El joven Ignacio Mora también notó sus virtudes y la cortejó. Ella tenía 21 años cuando se casaron el 17 de agosto de 1854 y desde entonces su vida fue otra. Contrario a las formalidades de su tiempo, el esposo la alentó a ampliar sus conocimientos y no la relegó a la vida hogareña. Ana tomaba parte activa en las tertulias organizadas en su vivienda mientras de forma autodidacta aprendió inglés y francés. Era una adelantada a su tiempo.
Poco a poco en esas reuniones toma forma la idea de la independencia de Cuba. En otras casas de la zona, así como en logias masónicas y haciendas del Oriente cubano, igualmente prende la pólvora de la libertad. El 10 de octubre de 1868 Carlos Manuel de Céspedes se adelanta en La Demajagua y llama a la guerra; el 4 de noviembre siguiente Ignacio Mora es uno de los camagüeyanos que se levantan en Las Clavellinas.
Tras 14 años de matrimonio la pareja debe separarse por primera vez. La noche antes al alzamiento Ignacio mira a Ana como si fuera la última vez. “Lo que tengo en perspectiva —le confiesa— es, o una bala en el campo, o el patíbulo en la ciudad”. Luego la conversación se torna más oscura: “Adiós para siempre. Considérate viuda desde hoy, y así te será menos dolorosa la noticia de mi muerte”.
La esposa ni entristece ni baja la mirada. “Y muerto tú —lo increpa—, ¿qué haré sola en el mundo?” Su pregunta no es un lamento, sino una exigencia. “Úneme a tu destino —le reclama—, empléame en algo. Deseo como tú consagrarle mi vida a la Patria”. Su voz es la de una mujer fuerte y segura de sí misma, pero de momento debe esperar. Ignacio va a la manigua y ella queda en Puerto Príncipe.
A partir de ese instante su casa es refugio de perseguidos, almacén de víveres y armamentos y desde ahí se recoge y transmite información. De las manos de Ana surgieron varias de las proclaman que comenzaron a circular en la ciudad y entre los mambises. De pronto aquella mujer de pelo negrísimo significa un peligro para España y el gobierno decreta su captura.
Solo ha pasado un mes exacto desde Las Clavellinas y Ana también debe abandonar su hogar. Está a punto de cumplir 36 años y el monte la espera. En la manigua por fin vuelve a abrazar a Ignacio.
La vida no es sencilla en los campamentos mambises. En ocasiones hay poco de comer, en otras el enemigo obliga a la marcha apresurada para evitar un combate desigual. Como ella, otras mujeres también permanecen en la insurrección y contribuyen a la causa. Por fin en marzo de 1869 el matrimonio establece en Guáimaro. Sin saberlo van al escenario más importante de los primeros meses de la guerra.
Un mes después Carlos Manuel de Céspedes llega desde Oriente, mientras de Las Villas arriban otros patriotas. Como una erupción de luz, Ignacio Agramonte se levanta en las llanuras del propio Camagüey como la principal figura de la Revolución en la zona. Todos comprenden la necesidad de organizar la lucha, aunque no significa una tarea sencilla. Es 10 de abril y va a comenzar la primera Asamblea Constituyente de la República de Cuba en Armas.
De la reunión Céspedes sale investido como Presidente. Aun con disputas internas que luego serán fatales, el país tiene una Constitución y un Gobierno.
Hay fiesta en el pueblo. Ana no pierde tiempo y le presenta a la recién electa Cámara de Representantes una petición para que, una vez establecida la República, le otorguen mayores derechos a las mujeres.
En la noche del 14 de abril sube a una tribuna improvisada y habla en medio de la multitud. Mira a todos y toma aire, justo antes de lanzar un sonoro “ciudadanos”. Los aplausos y los vítores apenas la dejan captar sus propias palabras, pero ella continúa. “La mujer en el rincón oscuro y tranquilo del hogar —les dice— esperaba paciente y resignada esta hora hermosa, en que una revolución nueva rompe su yugo y le desata las alas”. Habla por ella y por todas.
Como para reafirmar el nuevo estatus recién adquirido por los cubanos libres, de nuevo llama ciudadanos a quienes la escuchan. Entonces casi se para en puntillas: “Aquí todo era esclavo: la cuna, el color, el sexo. Vosotros queréis destruir la esclavitud de la cuna peleando hasta morir. Habéis destruido la esclavitud del color emancipando al siervo. Llegó el momento de libertar a la mujer”.
A pocos metros el propio Céspedes la escucha con atención. Cuando termina el breve discurso se acerca para felicitarla y le anuncia que los historiadores del futuro hablarán de ella como una adelantada a su siglo. Años después José Martí no obvia este momento en una de sus crónicas sobre los días de Guáimaro.
“Y al caer la noche, cuando el entusiasmo no cabe en las casas, en la plaza es la cita, y una mesa la tribuna. Todo es amor y fuerza la palabra. Se aspira a lo mayor, y se sienten bríos para asegurarlo. La elocuencia es arenga, y en el noble tumulto, una mujer de oratoria vibrante, Ana Betancourt, anuncia que el fuego de la libertad y el ansia del martirio no calientan con más viveza el alma del hombre que la de la mujer cubana”.
Menos de un mes después Ignacio Mora crea el periódico El Mambí, una de las tantas hojas sueltas que le sirvieron a los insurrectos para exponer las razones de la lucha. Ana corrige textos y redacta manifiestos, pero solo tres días más tarde deben incendiar el pueblo ante el avance de las tropas españolas. “Con sus manos prendieron la corona de hogueras a la santa ciudad —diría Martí años más tarde—, y cuando cerró la noche, se reflejaba en el cielo el sacrificio”. Otra vez el monte se convirtió en hogar.
Así permanecen hasta que el 9 de julio de 1871 las tropas españolas descubren uno de los escondites mambises en la zona conocida como Rosalía del Chorrillo, perteneciente a la región de Camagüey.
Ana apenas puede caminar y le pide a su esposo que escape. Ahora es prisionera y tendrá ante sí 90 días terribles.
Vive cada jornada atada bajo una ceiba y padece penurias por doquier. El jefe enemigo la asedia una y otra vez para que convenza a su esposo de rendirse. Ante cada embate siempre tiene la misma respuesta: “Me pueden fusilar; pero no le escribiré a Ignacio Mora para que se presente ante las autoridades coloniales. Prefiero ser la viuda de un hombre de honor a ser la esposa de un hombre sin dignidad y mancillado”.
Una de esas madrugadas un centinela la despierta a las cuatro de la mañana y le informa que será pasada por las armas. Es una estratagema para probar sus fuerzas, pero ella ciertamente está decidida a morir y la farsa no logra su propósito. Luego de varias escaramuzan la regresan a su rincón.
Ana no sabe qué harán con ella; tampoco conoce sobre el estado de su esposo, pero ahí está. Es el vivo ejemplo de la resistencia. Un oficial español quiere ayudarla y le ofrece la oportunidad de contactar a algún familiar. “Le dije que sí, y le escribí a mi hermana Cruz pintándole mi situación y pidiéndole dinero para ver si lograba escaparme del campamento. Como no tenía que perder, fui audaz y me prodigó la fortuna”.
Dos semanas después el imprevisto aliado le entrega seis onzas españolas y otra misiva. En el papel la hermana le aconseja huir y le deja la dirección de una familia que podría acogerla en La Habana. Todo está listo. Aprovecha la oscuridad de la noche y consigue fugarse.
Luego de tres años en la insurrección, está cansada, enferma y adolorida, pero aun así unos días después logra llegar hasta su destino. Es una perseguida política y en la capital un comisario le informa que tiene 72 horas para abandonar el país. México es el nuevo destino.
“Jamás pediré nada a los verdugos de mis hermanos”
El mausoleo erigido en Guáimaro a Ana Betancourt. Foto: Radio Guáimaro.
Como muchos cubanos en la emigración, Ana Betancourt intenta subsistir en diversas naciones. Llega al país azteca, y luego vive en Estados Unidos, Jamaica y El Salvador, pero no deja de mirar a ese pedazo de tierra donde aun su esposo combate por la libertad. En 1872 visita al presidente norteamericano Ulises Grant para interceder a favor de los estudiantes de medicina apresados un año antes.
A veces se gana el sueldo como obrera en una fábrica, otras como maestra de niñas cubanas. “Jamás —le escribe a Ignacio— pediré nada a los verdugos de mis hermanos”.
El epistolario entre ambos es una joya. “Mi única esperanza, mi solo consuelo —anota él en su diario— es la llegada de la correspondencia: con ella me viene el pensamiento íntimo de mi Anita; y sus cartas son el bálsamo de mi natural tristeza”. Pero el 5 de octubre de 1875 los españoles capturan a Mora.
Nueve días después, con los pies llenos de úlceras y tras negarse a claudicar de sus ideas, le hacen un aparente fusilamiento y en definitiva lo asesinan a machetazos en El Chorrillo de Najasa, al sur de Camagüey. La esposa conoce la noticia un mes después en Jamaica y no puede contener el dolor. Tras la paz del Zanjón regresa a Cuba, pero ya nunca será la misma.
Durante la Tregua Fecunda Ana Betancourt regresó por algunos años a Cuba. Esta es una de las imágenes menos conocida de ella Foto: Archivo.
Existe una imagen suya de 1884 que lo dice todo. Ya no es la dama entrada en carnes y de pelo abundante del inicio de la guerra, sino una mujer en extremo delgada y triste. Apenas tiene lujos y una estola le cubre la cabeza y el torso, está como ensimismada. Sin embargo, no deja de conspirar y alentar la Revolución. “¡Amor infinito a la causa porque murieron! —le escribe a su sobrino Gonzalo de Quesada— Esta es la misión que ustedes se han impuesto”.
En Estados Unidos conoce al Apóstol y queda impresionada: “Martí tiene el don de conmover los corazones con su entusiasmo y su fe”. Sabe que tiene ante sí a un ser extraordinario que “aúna a una alma templada al fuego de grandes ideales una inteligencia vigorosa y cultivada”. De su palabra dice que es capaz de transmitir sus sentimientos al alma de los oyentes. El encuentro lo resume con cuatro palabras: “Martí es un carácter”.
Justo por esas y otras actividades España otra vez la deporta. En 1889 se despide definitivamente de Cuba y una hermana la acoge en Madrid, pero ella ni olvida ni queda en paz con su propia historia. Con un oficial español logra recuperar el diario de Ignacio y se dedica a transcribirlo. En los espacios que deja en blanco, ella misma deja también sus ideas. Es como la conversación que no lograron concretar.
“Estos apuntes diarios de mi infortunado esposo —dirá más tarde—, semejan gritos de angustias: ayes de apasionado dolor escapado de su corazón y estampados en el papel a falta de un ser querido a quien comunicar sus tristezas y sus recelos. Conversación escrita para que algún día llegase a mis manos; a manos del ser que le era más querido, en cuya alma sabía él que habían de hallar eco sus dolores”.
Aun con un océano de por medio se mantiene al tanto de Cuba. Recoge fondos y aporta los pocos que posee, escribe semblanzas de los mambises y reporta la salida de soldados desde la península.
Desde 1968 los restos de la patriota descansan en Cuba. Foto: Archivo.
Cuando en 1895 fracasa la expedición de La Fernandina, todavía anima y convoca: “La mala suerte nos persigue y esos perros yanquis nos hacen todo el mal que pueden, mas no hay que desalentarse por ello. La sangre de los héroes que ha empapado nuestra tierra, la tierra de nuestros campos, la fecundará”.
En la Isla los acontecimientos se suceden uno tras otro y las noticias atraviesan fronteras. Como emigrada, Ana Betancourt celebra el Grito de Baire y el éxito de las campañas militares, pero también lamentará muertes como las de Martí y Maceo. Cada hecho la lleva más de dos décadas atrás, cuando ella misma recorrió aquellos campos junto a su esposo en busca de iguales objetivos.
En 1898 Estados Unidos le arrebata la victoria a los cubanos y un año después inicia la ocupación militar. En Madrid ella prepara su regreso, pero una bronconeumonía fulminante le causa la muerte el 7 de febrero de 1901. Tenía 68 años y en España recibe una modesta sepultura. El 26 de septiembre de 1968 Cuba repatrió sus restos y desde abril de 1982 descansan en un mausoleo erigido para ella en Guáimaro.
Como en un símbolo de vida, su nicho tiene un alto relieve que representa una carga mambisa. A ambos lados, en grandes letras de bronce, las palabras que pronunció en Guáimaro para exigir la emancipación de la mujer. Ella es eso y más, porque Ana Betancourt encarna ese ejemplo de consagración y heroísmo cotidiano que marcó la vida de su generación.
Te puede interesar
7 de junio de 2025
Fuente: Cubitanow
6 de junio de 2025
Fuente: OnCubaNews
28 de mayo de 2025
Fuente: OnCubaNews
28 de mayo de 2025
Fuente: Facebook
27 de mayo de 2025
Fuente: OnCubaNews
27 de mayo de 2025
Fuente: ACN