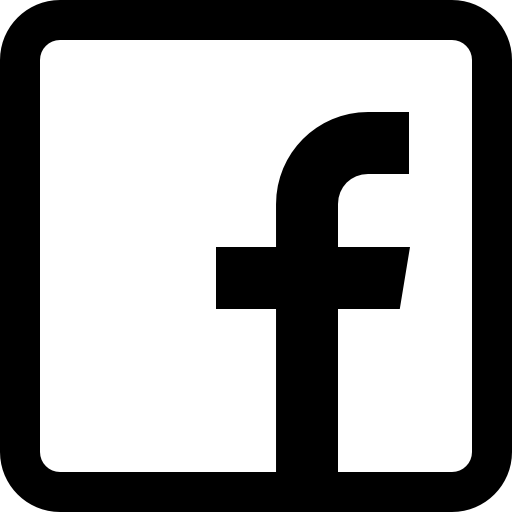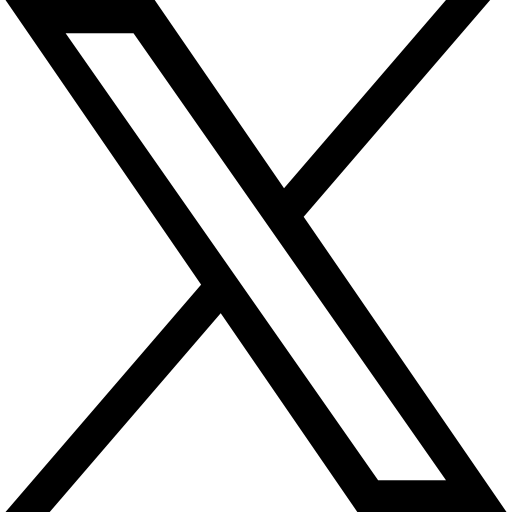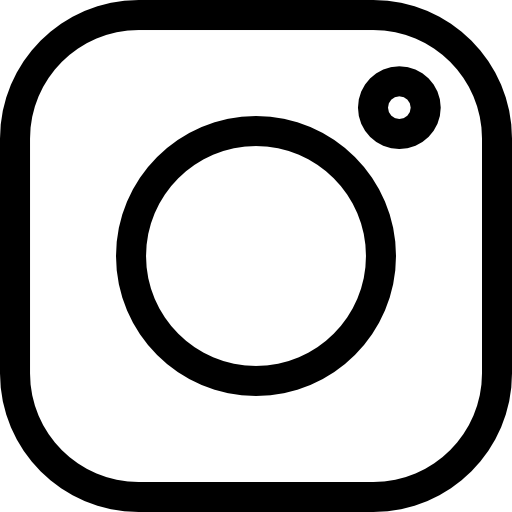Lola Amores
Lola es, hoy en día, una excelente actriz. Se ha presentado en festivales de teatro en Colombia, Canadá, México, España, Corea del Sur, Ecuador, Brasil, India, entre otros países. Formó parte durante 11 años de El Ciervo Encantado, uno de los grupos de teatro más importantes de los últimos tiempos en Cuba. Fue, junto con Eduardo Martínez, también actor, y su pareja por más de 15 años, la mitad de dicho colectivo. Después lo abandonaron y fundaron La Isla Secreta, que se ubica en una pequeña casa de Centro Habana.
Luego de terminar la secundaria, Lola matriculó en el instituto vocacional «Che Guevara» de Villa Clara. Inicialmente pensó estudiar Periodismo o Psicología; hasta que escuchó a alguien comentar sobre unas pruebas de actuación en La Habana, y decidió presentarse.
Al primer examen viajó sola. Compitió con más de 300 personas de la zona central de la isla, y aprobó. «Me metieron en un sótano, tétrico, y me preguntaron por qué me llamaba Lorelis. Yo estaba gordita, guajirita, con una licra. Y les dije que era el nombre de una mexicana que había matado a su marido, por eso mi mamá me lo había puesto. Me parece que los asusté».
Poco después comenzó la segunda ronda de exámenes. Esta vez, un grupo más reducido debía someterse a diferentes pruebas durante una semana en la que se irían eliminando. Lola también aprobó. Pero dice que al terminar lloró mucho sin saber por qué. Fue una experiencia muy tensa.
En septiembre de 1995 comenzó en el Instituto Superior de Arte (ISA). Eran años de crisis económica en Cuba. «No tenía ni ropa para ponerme, el transporte era pésimo. No había nada, pero tenía todos los sueños por delante, y entrenaba, y no sabía qué iba a ser del futuro».
Lola dice que no tenía absolutamente nada en esos años; llevaba los libros y el lapicero a las clases dentro de una jaba plástica. Toda su ropa cabía en una bolsa pequeña. Tenía un solo par de zapatos: unas chancletas de color negro y morado de las que llamaban «de pegueta». Las usaba tanto para una fiesta como para ir a la escuela. Una vez se las quitó para un entrenamiento, y las dejó junto con los zapatos de los demás compañeros, detrás de la silla del profesor, quien lanzó un cigarro encendido que enseguida abrió un hueco en una de las suelas. Así, con el agujero, tuvo que seguir usándolas por un tiempo.
Recuerda que comía mucha harina de maíz con azúcar que hacían en la beca; se volvió vegetariana durante dos años en los que se alimentó casi exclusivamente con arroz y maní.
Los profesores durante la carrera fueron cambiando constantemente; en cuarto año no tuvo. Durante los meses que estuvo becada se deprimió. Escribía cartas muy tristes a su madre; le decía que miraba los arboles por la ventana mientras lloraba. También le costaba relacionarse con la gente, no le gustaba ir a fiestas.
La crisis haría mella en su generación. Después de graduarse, en 1999, muchos de sus compañeros emigraron a otros países, y algunos emigraron a otras profesiones.
El padre de Lola se mudó a La Habana, donde trabajó como director de escuelas, pero tras la crisis de los años noventa tuvo que abandonar su profesión para comenzar a vender en una feria de artesanías. De esta forma pudo aliviar las necesidades económicas de la familia durante un tiempo, hasta que, en diciembre de 1999, cinco meses después de la graduación de su hija, murió.
Lola vivió con él casi los cinco años de la carrera, pues no se adaptó a la beca. Él le exigía mucho, siempre quería más de ella. Las amigas de Lola estaban enamoradas de él, pero él era gay. Lola lo acompañaba a las fiestas, shows de transformismo muy intensos que se celebraban a escondidas en los rincones de La Habana.
Tras el fallecimiento del padre, ella decidió ocuparse del puesto en la feria. Y es por eso que ahora está, 18 años después, sentada en una silla plástica tras una mesa donde se venden principalmente tejidos crochet, en el céntrico parque del Quijote.
«Me quedé con la feria para ayudar a mis abuelos en Villa Clara. A veces venía una vez a la semana, cuando empecé en El Ciervo, y el resto del tiempo tenía que dejar el puesto vacío, porque no se permitían ayudantes. De esto también vivía mi familia de Santa Clara».
Lola ha asumido esta ocupación con naturalidad. Dice que a veces se atormenta un poco porque cada persona que aparece le hace una historia diferente sobre la compra: con qué lo va a combinar, o a quién se lo va a regalar, o para dónde lo va a llevar. Y también le sucede que muchas veces le da pena cuando le preguntan los precios, y que no sabe qué hacer. En más de una ocasión ha regalado las prendas. «Yo creo que no soy muy buena para esto», confiesa.
Luego de graduarse a Lola no le gustó ninguna de las opciones que le ofrecieron. Terminó aceptando un puesto como asesora teatral en el García Lorca (actual Teatro Alicia Alonso), donde la ubicaron en una oficina donde todo parecía viejo. Su labor consistía en elegir la programación del año para una pequeña salita de teatro, pero cuando llegó ya estaba hecha. Le dijeron que tenía que ir todos los días, pero a hacer nada.
Cuando las compañeras se dieron cuenta de que Lola era la única que llegaba temprano, le dieron sus tarjetas de asistencia para que les marcara diariamente. Al mes, tras cobrar su primer salario de 198 pesos, pidió la baja alegando que se insertaría en una «bolsa de actores». Su compañera, un poco molesta, le dijo que se lo pensara bien, que todo el mundo en la vida no daba para Giselle. En la oficina de Recursos Humanos le dijeron que tenía que devolver la mitad del salario.
Estuvo en la «bolsa de actores» los meses de octubre, noviembre y diciembre, en los que se dedicó a cuidar a su padre, ya muy enfermo.
En diciembre de 1999, mientras su padre pasaba sus últimos días en un hospital, Nelda Castillo la llamó para invitarla a formar parte de su grupo de teatro. Lola en ese momento, debido a la situación que atravesaba, no pudo presentarse. Al cabo de un mes, ya fallecido su padre, Nelda llamó de nuevo.
En esa época acababa de salir Ana Domínguez, una actriz que llevaba varios años en el grupo, y había que reemplazarla lo antes posible pues tenían concertada una gira por Canadá. Así comenzó Lola en El Ciervo Encantado, acoplándose en tiempo récord.
Quedó encantada con el grupo desde el primer momento, principalmente por sus métodos de trabajo. «Cada uno hacía propuestas para el espectáculo. Es decir, primero se pensaba en un tema, y a partir de ahí cada cual investigaba por su cuenta y presentaba una propuesta de ideas en acción (una especie de ejercicios cortos mediante los que se va definiendo el camino que va a tomar el personaje) a la directora y al resto del equipo».
Cada propuesta incluía el personaje, la iluminación, el maquillaje, el vestuario y el texto, en caso de que fuera necesario. A partir de ahí, los demás debatían sobre lo que funcionaba y lo que no, y, basándose en eso, pensaban en una nueva propuesta hasta que poco a poco, entre todos los actores, guiados por Nelda, construían la obra.
Los primeros tiempos en el grupo fueron muy fuertes. Primero, una gira por varias ciudades de Canadá, donde compartían espectáculo con el Circo del Sol. La obra que llevaron era muy física. Poco tiempo después otra gira por el norte de México, esta vez junto a Pablo Milanés, el Ballet del Bolshoi y un grupo de ópera del Distrito Federal. Durante aproximadamente 20 días hicieron dos presentaciones diarias.
Al regresar a Cuba el grupo estaba muy cohesionado, por lo que acordaron comenzar a trabajar en una nueva obra, Pájaros de la playa, cuyo tema gira alrededor de la muerte. Fue la primera vez que Lola participó en el proceso desde el inicio.
Ese trabajo en específico la ayudó a drenar el dolor provocado por la muerte de su padre: «Me dio la posibilidad creativa de proponer cosas, presentarlas ante mis compañeros y que ellos las cuestionaran. Se me abrió un mundo intelectual, otros conocimientos sobre Cuba diferentes a los que me habían enseñado en la escuela; aprendí a encontrar cosas en mi propio cuerpo, en mi memoria. Fue un momento explosivo. Fueron mis primeros espectáculos profesionales, giras, viajes… Fue maravilloso».
En la dinámica de El Ciervo Encantado, el actor es el centro. Se trabaja a partir de su memoria física o sensitiva, muchas veces dentro de su propio inconsciente. Es un trabajo muy personal, porque parte de los recuerdos de cada quien, y también de su familia, y de sus ancestros. Cuando un actor se va de El Ciervo Encantado es casi imposible repetir la obra, porque no se pueden doblar a los personajes, ya que no son personajes, sino seres. Es un trabajo que apunta siempre a la búsqueda personal, al autoconocimiento.
Las obras de teatro de El Ciervo Encantado, al menos hasta la salida de Lola y de Eduardo, y luego las de La Isla Secreta, no se hacen con un texto predeterminado que los actores aprenden más unos vestuarios e iluminaciones que escoge otra persona. El trabajo es colectivo; combina una investigación profunda con la intuición o el subconsciente del actor. Los textos de los personajes no se escriben, sino que quedan en la memoria de quienes interpretan.
También el entrenamiento es muy fuerte. Eduardo comenta que ellos son actores de alto rendimiento. Si dejan de entrenar se les estropea el cuerpo, aparecen dolores, incluso pueden lesionarse.
Siempre, antes de actuar, realizan varios ejercicios. Primero, Chi Kung, una técnica que sirve para controlar la energía y la respiración. Además, es un ejercicio con el que se ejercita la voluntad. Luego, en un lugar preferiblemente cerrado y oscuro, se acuestan con las rodillas flexionadas y la espalda en contacto con el suelo. En esa postura realizan ejercicios de respiración, a través de suspiros, para trabajar la liberación de tensiones, los resonadores y la concentración.
Luego trabajan con el peso corporal, que van transformando en energía. Ahí comienzan a dejarse caer. De ese modo eliminan la responsabilidad de cargar con el propio peso y llegan a una sensación de libertad.
En ese momento pueden variar los ejercicios según el espectáculo: desde los más acrobáticos hasta los de contención de energía, la improvisación o el trabajo de máscaras frente al espejo. Es realizando estas prácticas u otras semejantes que pasan las tres o cuatro horas anteriores al inicio de cada función.
Lola explora mucho lo físico, lo intuitivo y el inconsciente en sus obras. Este entrenamiento es fruto de más de una década en El Ciervo Encantado junto a otras dos artistas extraordinarias, Mariela Brito y Nelda Castillo, además de los ocho años en La Isla Secreta.
El Ciervo Encantado, en la primera década de este siglo, creció increíblemente. Ubicado primero en un pequeño local de la Facultad de Artes Plásticas del ISA, y después en la esquina de 5ta y D, en el Vedado, se fue convirtiendo en un grupo de culto. El tándem que formaban esos cuatro artistas, sin duda, marcó una época en el teatro cubano.
Hasta un día de 2011, cuando se anunció la ruptura.
Al indagar sobre aquella separación hallo diversas respuestas. En algún momento, tanto Lola como Eduardo evaden el tema; en otros, me cuentan desprejuiciadamente.
—Yo salí del Ciervo porque cada cosa tiene un ciclo, un momento y una etapa —dice Lola—, y se acabó esa etapa de creación. Cuando dejas de crecer, cuando dejas de crear, termina todo. Ya estábamos forzando algo que no se daba. El último espectáculo demoramos varios años en montarlo. Había mucho desgaste, eso es natural.
La extensísima demora para montar Variedades Galiano evidenció que el grupo ya no funcionaba tan bien como antes. Sus miembros habían crecido mucho profesionalmente en la última década, pero habían perdido sintonía.
«Para mí la voz de Nelda era guía muy fuerte. Tenía una fe muy grande en todo lo que me decía. Me sentía orientada por ella. Al dejar todo así no sabía por dónde ir. Pero ahí fui descubriendo que no por gusto trabajé tantos años. Fue muy bueno, después de pasar tanto dolor, saber que podía moverme por mí misma, y es muy gratificante saber que una puede desarrollarse sola. Hace poco me vi sola en una universidad de Connecticut haciendo un desmontaje de una obra con mis personajes y decía: “Mira a donde llegué, si yo tenía terror; veía los teatros y temblaba”», cuenta Lola.
El trabajo en El Ciervo Encantado fue muy intenso. Apenas tenían tiempo para nada más.
«Fue un modo de vida que disfrutamos mucho, porque hay cosas que te roban tiempo y te quitan energía para crear, y con todo no se puede quedar bien. Con todos los amigos no podía quedar, ni ir a todas las fiestas que me invitaban. A veces las personas creen que era una cárcel, una prisión, pero, al contrario, era una manera de enfocarse en lo que uno quería hacer y desarrollar eso al máximo. Era como un túnel creativo en el que te metes, y a veces ni te das cuenta de cómo se te ocurrió determinada idea, pero es que llevas días y días conversando entre todos, creando, proponiendo, hablando. Era un mundo muy rico, más el entrenamiento, mantener la parte material del teatro, pintar… Hay gente que se queja de que no me veía, pero yo estaba bien. La familia me reclamaba, pero imagínate…»
En un día común se levantaban a las 7:30 a.m., a las 8:30 a.m. ya estaban en el teatro. A las 9:30 a.m. comenzaban a entrenar, tres o cuatro horas. Preparaban sus propuestas. Cuando se daban cuenta ya eran las seis o las siete de la noche. Además, tenían que hacer cosas técnicas: cambiar focos, escenografías… Hubo épocas en que se iban a medianoche.
Lola salió tan agotada en todos los sentidos de su estancia en El Ciervo Encantado que decidió dejar la actuación. Se sentía defraudada, el teatro había sido muy ingrato. Sintió que tras el esfuerzo y el sacrificio de esos años no recibía nada a cambio. Cayó en una especie de depresión; llegó a creer que lo hecho durante ese tiempo no le importaba a nadie.
«No quería actuar más», confiesa, «ni en teatro, ni en cine. Nos achicharramos. Yo pensaba que era incapaz de hacer algo sin Nelda. Tenía 34 años, había hecho teatro durante mucho tiempo, tenía premios, reconocimientos, giras por el mundo entero, y me sentía incapaz. No sabía si estaba bien o estaba mal».
Al cabo de un mes comenzaron a sentir dolores. El teatro que hacían era muy físico, y al dejar de entrenar el cuerpo se resintió. Entonces volvieron a correr, a ejercitarse, a hacer Chi Kung. Solo para aliviar los dolores. Después decidieron poner un tabloncillo en casa, porque entrenar sobre el suelo no es lo idóneo. Hasta que finalmente acordaron crear su propio grupo.
«Fue como una separación de amor, una depresión marital», explica Lola. «No teníamos fuerzas para levantar de cero una experiencia, estábamos dolidos, era un dolor que nos paralizaba, nos consumía. Yo no quería deprimirme, pero era imposible. Y había que construir un teatro, otra vez. Porque cuando uno se va, pierde todo. Más allá de si es justo o no, es lo que hay. Y no teníamos energía para eso. Después de tanto tiempo empezar de cero. Pero nos dimos cuenta de que lo necesitábamos».
Y en la propia sala de su casa de entonces, en el edificio 308 de la calle Soledad, en Centro Habana, crearon la sede de La Isla Secreta.
Comenzaron a trabajar en el espectáculo Oración. Una especie de búsqueda espiritual para sanar todo lo que se había roto tras la salida de El Ciervo… Una forma de preguntarse a sí mismos qué les había pasado, y de responder frente al público.
«Era un momento en el que necesitábamos unirnos, porque sentíamos que nos habíamos fragmentado. También hablarlo con otros, compartirlo con otros, por eso decidimos hacer una tertulia con el público asistente tras cada función», dice Lola. «Yo horneo un pastel de piña y les brindo té, porque una vez que entran a mi casa son mis invitados. Queríamos saber qué nos faltaba, y una de esas cosas era el roce con el público; que nos hablaran».
En las tertulias, que pueden extenderse hasta tarde en la noche, los asistentes conversan sobre cualquier tema. Discuten la obra, pero también cuentan sus propias experiencias. Así descubrieron que había muchas personas en situaciones semejantes a ellos. Que había muchas más «islas secretas» de las que pensaban.
Fue en una de esas tertulias donde conocieron a Félix Montesino. El joven, estudiante de la CUJAE (instituto politécnico), era primera vez que visitaba un teatro. Eduardo comentó que aquella sería la última función de ellos por un tiempo, pues la muchacha encargada de las luces no podría seguir; se marchaba a otro país. Félix levantó la mano; dijo que se brindaba a hacerlo él.
La periodista Carla Colomé, tras ver el espectáculo Oración, escribió:
«Cualquier idea preconcebida que usted tenga del teatro —muy convencional o muy trasgresora— échela a un lado si es que irá a ver La Isla Secreta. No vaya preparado de antemano en ninguna regla o tradición, no vaya a encontrarse con una sala de teatro ni con el ticket de entrada ni con fastuosas tramoyas. No es que La Isla Secreta haya reinventado el teatro en Cuba —si es que algo queda para reinventar—, pero hay ciertos casos en que uno debe despojarse de sí y de todo lo demás, si pretende llevarse un fragmento de espectáculo, una frase específica, un movimiento de caderas de la actriz. Y es por esto que, si debiera recomendar, yo diría que vaya en blanco, que practique antes un ejercicio de búsqueda y liberación de espíritu, y asista desnudo a ver, simplemente, a Lola y Eduardo. Haga usted lo que le toca como público. Los actores harán lo que les corresponde como actores: si hay que ser aire, ellos serán más puros y refrescantes que el aire, si hay que ser búcaro, ellos serán búcaro, y si hay que estar tristes, ellos, como actores, lo estarán más que nadie.»
Vivir en la casa de Soledad, con el tabloncillo en medio, llegó a ser dañino. El teatro consumía todo el tiempo. A veces se les ocurría una idea, a las 12 de la noche, y saltaban de la cama para probarla. Allí podían pasar toda la madrugada. No era sano; necesitaban salir de allí.
Se mudaron a un pequeño apartamento que pertenece a la madre de Eduardo, ubicado en el piso 17 de un raro edificio del Vedado. Allí, unos 50 metros por encima del mundo, comenzaron a habitar su propia isla.
En la sala todo es blanco: las paredes, los muebles, los estantes, las lámparas. Hay dos ventanas, una a cada lado. Por la primera, se ve la ciudad: el Vedado. Por la segunda, solo el mar, que tiñe el apartamento de azul muy hermoso.
Y aquí estaba Lola, limpiando el piso, el día que la llamaron por teléfono para avisarle que había ganado el premio a la mejor actriz del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, uno de los más importantes de América Latina.
Una tarde, mientras caminaban por el Vedado junto a la hermana de Eduardo, esta preguntó por qué no probaban trabajar en el cine. Lola explicó que ellos desconocían el funcionamiento de los castings, es decir, que no era ese su mundo. Casualmente, minutos después, ella vio a lo lejos al cineasta Carlos Lechuga.
Lola, bromeando, dijo que cuando pasara cerca de él se iba a tropezar voluntariamente para saludarlo y proponerse para hacer cine. Cuando se acercaron, fue Lechuga quien se dirigió a ellos. Contó que llevaba tiempo localizándolos, pues iba a filmar una película y le gustaría probar con ellos como actores.
«En principio quería a Eduardo», dice Lola, «y que el personaje femenino fuera una veinteañera, para que contrastara la edad. Entonces yo no me iba a examinar. Pero después cambió de idea, y me pidió que ensayara junto a él. Yo pensé que era para que se relajara un poco. También probó con otras muchachas, pero me escogió a mí. ¡Lo luché!»
Hablamos del casting de Santa y Andrés (2016), el polémico filme que narra la historia de un escritor prohibido y la encargada de vigilarlo.
El tema desde el principio les interesó. Eduardo ha estudiado mucho a escritores como Severo Sarduy, Delfín Prats, Reinaldo Arenas, quienes tuvieron experiencias semejantes a la del personaje Andrés. A Lola, por su parte, la motivó hacer de una campesina.
Entonces empezó a investigar sobre su familia; regresó a esos orígenes en el campo villaclareño. Fue a buscar el lado oscuro de los guajiros cubanos.
«Mi madre estaba muy enferma», dice Lola, «ingresada en el Oncológico [de La Habana], y aprovechamos el mes que estuvo ahí para investigar con ella y con mi abuela, quienes me contaron cosas que yo utilicé en el personaje cosas relacionadas con los juegos de la infancia, con mi tía que casi se ahoga en un río. Investigué sobre los suicidios en el pueblo: las mujeres se daban candela y los hombres se ahorcaban».
Finalmente, la película, un alegato contra la censura y el extremismo, fue censurada en Cuba. Esto generó una gran polémica entre algunos intelectuales. Aun cuando quedaron al margen de esos debates, Lola y Eduardo lamentan que sus familias no hayan podido ir al Yara o a cualquier otro cine a verlos por primera vez.
Cuando Lola y Eduardo estaban en El Ciervo, era común que muchas personas mantuvieran mucha distancia con ellos: los veían como androides. Cada vez que llegaban a un festival y empezaban a hacer Chi Kung, alguna gente se asustaba. Además, sus espectáculos, que suelen realizarse en una especie de semitrance, son muy raros.
Isabel Cristina, quien los acompañó como asesora en La Isla Secreta, cuenta que los conoció personalmente una mañana en que aparecieron en la puerta de su casa. Ella al verlos se impresionó. La buscaban para trabajar juntos, a raíz de la publicación de una crítica suya sobre el espectáculo Oración que les había gustado mucho.
También cuenta que cuando fueron por primera vez al Taller Internacional de Títeres, en Matanzas, los organizadores los llamaron muy apenados, pues no tenían vegetales para brindarles, salvo un tomate. Es decir, pensaban que eran vegetarianos-budistas-yoguis.
También les ha sucedido que, como se transfiguran tanto sobre el escenario, se han sentado junto a personas que comentan sus obras sin reconocer que son ellos los actores.
La pequeña sala de teatro en la calle Soledad la construyeron con sus propias manos. Compraron las tablas e hicieron un tabloncillo. Con bombillos y latas de puré vacías, crearon los focos. Instalaron un aire acondicionado, y habilitaron un pequeño espacio para el público en que caben aproximadamente 20 personas.
Las reservas se hacen por teléfono, y es increíble cómo ese rincón centrohabanero se llena de gente para ver los espectáculos. Incluso algunos vecinos, que no habían pisado un teatro en sus vidas, sacan sus mejores ropas para visitar el apartamento número 12.
Lo primero que hacen Lola y Eduardo antes de una obra es limpiar el piso con agua; luego, conversar…, y solo después comienza el entrenamiento.
Las máscaras, el proceso que suelen utilizar para montar sus personajes, es sumamente extraño. La primera vez que los vi transfigurarse ante un espejo me resultó impresionante. Ahora, tiempo después en medio de la feria de artesanías, les pregunto sobre aquello.
—Nosotros investigamos sobre nosotros —dice Lola—, pero nosotros es algo muy grande. Entonces tenemos que ir por diferentes caminos. Para eso usamos el sistema de ensayo-error. La propia definición de los personajes la vamos descubriendo solos, no la armamos. No se trata de buscar, sino de descubrir. No hay texto escrito.
—¿Cómo es posible?
—El cuerpo almacena la memoria —explica Eduardo—; ahora mismo tú me preguntas por el texto específico de alguno de mis personajes y no lo sé, pero si tomo la postura del personaje te lo suelto entero, del pí al pá. Yo tengo almacenados en mi memoria todos los personajes que he hecho en mi vida. Pero no solo los míos, los de mis padres, mis abuelos. El trabajo es descubrirlos.
—Entones elaboramos las luces, el vestuario, los objetos. Elaboramos las máscaras, que son uno mismo. Cuando te la pones va fluyendo. Tienes que olvidar en ese momento lo establecido —añade Lola.
—En las máscaras, mientras uno lo hace, el otro va conduciendo, no dirigiendo —aclara Eduardo—. Ahí usamos la máxima de San Juan de la Cruz: para ir a donde no sabes haz de ir por donde no sabes.
—Y eso es un riesgo, porque a veces te deja en una sensación de vacío tremendo —continúa Lola.
—Cuando una máscara no funciona, no se elimina. Ese personaje queda de base. Te subes sobre sus hombros para hacer uno nuevo, ya no miras a raso —dice Eduardo.
—Antes de sacar las máscaras pasamos varias horas en un entrenamiento psicofísico —explica Lola—, que hemos aprendido durante muchos años, bajo la dirección de Nelda en un principio. Primero tenemos que salir de nuestras tensiones personales, conocernos, para llegar al estado de disponibilidad. Enfrentarnos al ser, ponernos dentro del espejo, dejar la mente en blanco, para entonces prestarte y convertirte en ese ser.
La tarde en que conocí a Lola en Matanzas, a pesar de la escasez de tiempo, la función quedó impecable. La Sala de Teatro Papalote, con más de cien butacas, se desbordó, al punto de que muchos asistentes entraban con sillas plásticas y las colocaban en los pasillos, y otros tantos se sentaron en el suelo.
Yo en ese momento no conocía la sede de la calle Soledad, pero recuerdo a Eduardo, con los ojos brillosos, celebrando una mayor amplitud del tabloncillo, y ansioso por la llegada del público.
También recuerdo que, al terminar la obra, precedida por cinco horas de trabajo sin interrupción, Lola parecía muy relajada. Le pregunté cómo no estaba desgarrada tras tanto tiempo de trabajo, y la respuesta fue todo lo contrario. En ese momento era cuando se sentía más descansada.
Luego comenzaron a recoger todo: telones, raíces de árboles, el vestuario, el espejo, las máscaras. Cuando ya el escenario estaba limpio fue que comieron algo: solo unos bocados, pues eran cerca de las 12 de la noche y la comida estaba fría. Decidieron pasar un rato por una especie de fiesta para los participantes en el evento. Mientras íbamos hacia allí, conversamos sobre cualquier cosa. Lola reía, y en su rostro quedaban restos de maquillaje.
Noticias relacionadas
12 de marzo de 2024
Fuente: Cibercuba
4 de diciembre de 2023
Fuente: OnCubaNews
12 de marzo de 2024
Fuente: Cibercuba
4 de diciembre de 2023
Fuente: OnCubaNews